
II. Cartografías de lo afectivo
En la medida en que usamos el espacio dejamos, también, los rastros de nuestras emociones por toda la ciudad: dónde lloramos, dónde nos abrazamos, dónde nos reímos. Una especialista se ha encargado de mapear los afectos de las personas tapatías
Reportaje e ilustraciones: Camila Alvarez
II. Cartografías de lo afectivo
Renata Santana, arquitecta en Guadalajara, se encuentra en un proyecto que nace de la búsqueda de cómo las personas se relacionan con el territorio. Para ella, las ciudades están demasiado centradas en los automóviles y en “lo humanoide” y poco centradas en lo que sucede en y con las personas que las habitan.
En su proyecto de tesis de maestría, Renata mapea lo afectivo desde la ciudad con el propósito de visibilizar aquello que, en primera instancia, nos parece invisible. Mapear lo automatizado en nuestra cotidianidad y también lo que se omite al transitar por ciertos espacios.
Renata mapea besos, abrazos, llanto estático y llanto en camino y personas tomadas de las manos a través de métodos cualitativos y de observación.
“Este tipo de decisiones: dónde lloramos, dónde caminamos tomados de la mano, dónde nos besamos y dónde nos abrazamos, parecen arbitrarias, pero son completamente definidas por el tipo de espacio que habitamos. Por el tipo de espacio y sus características: si hay sombras, bancas, tipo de suelo. Es completamente influyente y pensamos que no”.
Renata hizo este mapeo en La Cruz de Plazas de Guadalajara: Plaza de la Constitución o Plaza de Armas, Plaza Guadalajara, Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la Plaza de la Liberación. Ella encontró que en las plazas públicas en las que había más arbolado eran en donde más sucesos afectivos podías encontrar.
“En la Plaza Expiatorio, por los distintos atractivos y su conexión con otras plazas y calles, las personas caminan de la mano de forma diagonal. Esto es importante, porque, si entiendes la manera más burda en la que las personas se relacionan, una vez que lo sabes, puedes entender qué tiene el espacio para ofrecer y qué puedes hacer en él. Es decir, si reconocemos que se mueven de forma diagonal, puedes proponer cambio de suelo, poner más árboles, plantas, etcétera, porque ahí es donde se reúnen las personas. Entonces, sí importa qué hacemos con los espacios”.
* * *
Eduardo Gonzaga, urbanista y analista espacial, también se involucra en estos temas de la relación entre personas y espacios. Junta el arte con la tecnología y la ciencia y crea proyectos cualitativos para entender de qué manera las personas y lo subjetivo se entretejen con lo científico para hacer análisis y cartografías colectivas. Renata y Eduardo caminan sobre las mismas ideas y argumentos respecto a lo que piensan de acuerdo con lo urbano y arquitectónico.
“Buscamos, y estamos tratando, de conectar dos mundos: la parte subjetiva y los métodos cualitativos con la parte supercientífica, para así poder mejorar las decisiones espaciales y tener mejores prácticas de diseño. Pero lo más importante sería cómo las emociones y los afectos pueden ser datos y tomar mejores decisiones con esos datos”.
Eduardo revela, de pronto, algo inesperadamente oportuno: a la gente le encantan los mapas. Confiesa que, cuando alguien instala o digitaliza un mapa que se relaciona con lo afectivo, las personas van a llegar por voluntad propia para interactuar con tu cartografía.
“Les encanta, aún más, poder intervenirlos y hacer storytelling. Es muy bonito cuando la gente habla de sus sentimientos a partir del mapa. Pareciera que la obra subsiste a partir del tiempo, pero porque justamente las personas se ven a sí mismas a través de las intervenciones pasadas”.
Mapa de la ZMG en la que distintas personas han llorado
* * *
En su proyecto, Renata se dio de bruces con algunos obstáculos: el llanto, principalmente. “El llanto es difícil de mapear, de observar, de interpretar”.
Cuando le pregunto sobre qué tanto se piensa, desde las carreras de arquitectura y de urbanismo, en la intervención y planeación de espacios para gestación de emociones, Renata argumenta que esos temas se ven lo suficiente en arquitectura y “casi nada” en el diseño urbano. Color, luces y elementos dentro de un espacio que van ligados a las emociones son temas comunes en la arquitectura; sin embargo, en perspectivas de espacios públicos y de urbanismo no hay, con profundidad, ese tipo de acercamientos.
Por otro lado, ella considera que en Guadalajara sí hay intervenciones contemplativas, pero generalmente son monumentos que se supone que te invitan a contemplar para generar ciertas emociones; sin embargo, en realidad no son infraestructuras pensadas, desde su creación, para lo emocional y lo (co)relacional.
Eduardo, por otro lado, considera que, si bien lo afectivo y emocional no es un tema explorado a fondo desde el urbanismo, la nueva ola feminista y el propio “urbanismo feminista” traen consigo propuestas para la visibilidad de lo afectivo en lo urbano. Él considera que lo que podría alzar la visibilidad de lo afectivo en las ciudades son las prácticas narrativas: que las personas cuenten su propia historia. Con esto, también entender de qué forma se comportan las personas, y que si bien es una metodología que se utiliza bastante en ámbitos privados, también podría ser llevada a lo público.
Eduardo pone sobre la mesa el tema del duelo y su acompañamiento al llanto. Intervenir un hospital a partir de un suceso, por ejemplo, hace que ya no solo sea un edificio de salud, ya no es solo un cruce de coordenadas, no es una avenida nada más; ese es el lugar donde por última vez vi a una persona querida. Lo que propone Eduardo en este diálogo es preguntarnos también por los espacios para el duelo dentro de los hospitales.
“Lidiar con la muerte en un hospital es sumamente revictimizante porque no hay espacio para duelos. Los espacios son especialmente burocráticos: se muere una persona, luego haces papeleo y ya, pero ¿y esa transición? ¿Quién quiere hacer papeleo después de haber perdido a una persona en su vida? Las licenciaturas en arquitectura no nos enseñan a hacer eso cuando construimos edificios públicos, por ejemplo, el IMSS o las clínicas médicas son así de revictimizantes. Hacer el espacio más amigable y mejorar el entorno de diseño para que la gente y la burocracia funcionen mejor en conjunto”.
También considera que el problema reside en que, para los deciles más altos, en donde la gente puede pagar la accesibilidad a estos espacios, a veces sí se piensa en la planeación y el diseño de estos lugares; sin embargo, desde la infraestructura pública no tenemos una arquitectura y urbanismo que apueste por esta planeación.
Durante la conversación con Eduardo y Renata, surge otra perspectiva: en muchas ocasiones, le dejamos lo afectivo al arte. Proponen que entonces hay una tarea pendiente e implícita: la de diseñar y conversar desde otras áreas lo urbano para que esté destinado para todas las personas.
“Lo afectivo no solamente se tiene que quedar en lo privado. Los cuidados también son públicos, el afecto también lo es. Y subvertir la propuesta capitalista desde la que pensamos que todo se tiene que reservar y ser meramente útil y que tú eres persona una vez que entras a tu casa, pero en la calle solo eres un engranaje más del sistema”.
* * *
Para algunas personas, el imaginario de un espacio para llorar en Guadalajara puede ser posible. ¿Cuál sería un lugar ideal en la ZMG para llorar? Algunas respuestas:


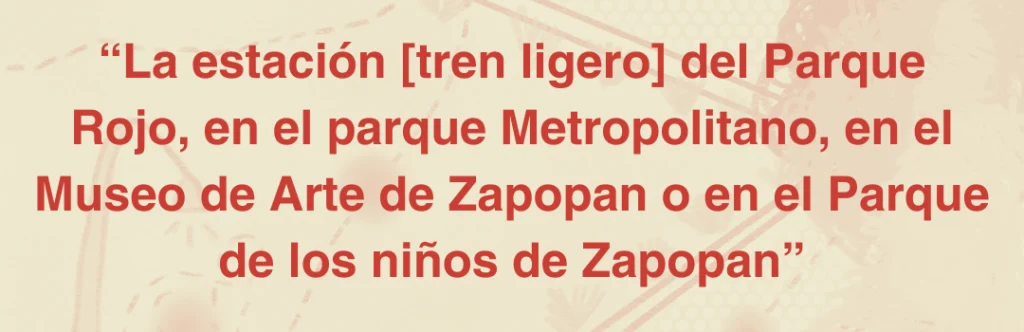

* La autora es estudiante de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO.

Deja un comentario